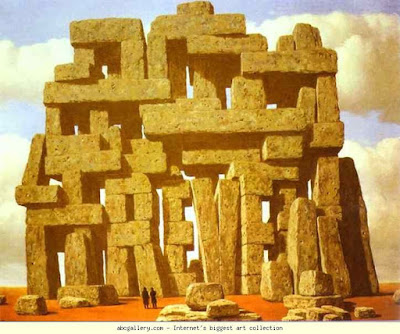“Saber cómo habla un
personaje es saber quién es; conocer una entonación, una voz, una sintaxis es
haber conocido un destino” Jorge Luis Borges.
René Magritte, "El arte de la conversación"(1950)
Y así cada uno
escribe su verdad
ero nombre
con "luna".
(escritura-recreación del final del poema "La luna")
René Magritte "La buenaventura"(1939)
“El gaucho no aprende a cantar, (…) canta
porque hay en él cierto impulso moral, algo métrico, de ritmo, que domina en su
organización , y que lo lleva al extraordinario extremo de que todos sus
refranes, sus dichos agudos, sus proverbios comunes son expresados en dos
versos octosilábicos perfectamente medidos, acentuados con inflexible
regularidad, llenos de armonía , de sentimiento y de profunda intención” José Hernández, prólogo a
la segunda parte de “Martín Fierro”.
“Muchos, con intención de desconfianza, se
preguntarán: ¿Qué zanja insuperable hay entre el español de los españoles y el de
nuestra conversación argentina? Yo les respondo que ninguna, venturosamente
para la” entendibilidad” general de nuestro decir. Un matiz de diferenciación
sí lo hay: matiz que es lo bastante discreto para no entorpecer la circulación
total del idioma y lo bastante nítido para que en él oigamos la patria”.
(Borges 1998: 156)
En el curso sobre Borges
dictado en la Universidad Popular de Gijón(UP) por el poeta Javier
Almuzara, surgió una discusión que trajo
a colación el viejo o eterno conflicto respecto al Lenguaje) o quizás habría
que decir mejor acerca de La Lengua (gramática
Prescriptiva vs Gramática descriptiva) castellana en este caso, utilizada por
el escritor en algunos de sus cuentos.
Remedios Varo "Papilla estelar", (1958)
Varias personas mayores(el resto de la clase no sé lo que
pensaba, porque nada dijeron) no estaban de acuerdo, y es más, estaban molestas
por la supuesta desfiguración del lenguaje o violación normativa que hace Borges del
mismo en sus cuentos, al escribir las
palabras tal como eran habladas por los personajes , ateniéndose a la oralidad (por ejemplo, la introducción del voseo en el plano morfosintáctico; la supresión (aunque
asistemática) de la /–d/ final tal como la encontraba en la oralidad
rioplatense :“ciudá”, “verdá”), y
no como indicaba la gramática general correspondiente. Interpretaban estas y
otras supuestas “licencias” Borgianas
con La Lengua, como un daño a la propia lengua y a la cultura, un perjuicio que
llevaría a ser “mal hablados”.
Tal situación no deja de hacerme gracia; por cuanto suponen
que posible que haya alguien “bien hablado”, cuando no lo es por la propia naturaleza del Lenguaje
que nunca permite nombrarnos del todo.
Según mi escucha, este desacuerdo se veía acentuado por la supuesta soberbia intelectual le atribuyen
al escritor, lo cual –creo yo- les genera una predisposición negativa hacia su
obra. Parecían estar molestas con una supuesta prepotencia del escritor, su actitud parecía decir algo así como: éste
se cree Dios, tan por encima del bien y del mal que hasta se cree con derecho a
usar /escribir el lenguaje como le plazca, sin atenerse a la norma. Esto
es para mí sorprendente, ya que la
esencia del poeta es ser un Demiurgo del mundo de la Lengua, y en esa empresa
está afectivamente en juego el placer primigenio singular que cada poeta o escritor
encontró en La lengua, su lalangue (*)(Lacan), un modo de hacer propia esa
“lengua general”.
El lenguaje, que se usa para la comunicación, es más
concreto, objetivo. Lalangue no tiene esa finalidad, nada comunica, es
sustancia del inconsciente, asunto de cada persona. Lalengua llamada, no en
balde materna. Lengua sin idioma presente en el verdadero diálogo, el monólogo.
El texto literario, que no necesita adherirse al discurso de la ciencia pues
posee la licencia de la creación, trabaja con lalangue. Trabaja con lo que se
escucha, se regodea en la opacidad del sentido, en los pliegues de la palabra.
Así como el psicoanálisis, va en la vía opuesta a la comunicación”. “En La
lalengua en “Algum lugar” una lectura del libro de Paloma Vidal. lba Escalante, Escola
Lacaniana de Psicanálise de Brasília.
Me dio la impresión
que la antipatía hacia su persona y /o
su obra (no me quedó muy claro si
predomina una sobre otra), no surge a raíz de las lecturas que hacemos en clase
de los textos del escritor, sino de sus preconceptos sobre él, y quizás también sobre
los argentinos. Obviamente que la misma incide en su capacidad de escuchar y
apreciar su obra. Por momentos me da la
impresión de que en vez de venir a conocer
la misma como dijeron, muchos vienen a invalidar al escritor o a su
persona, o a corroborar su juicio
negativo sobre el mismo, a castrarlo como diríamos en psicoanálisis ya que ¡vaya
tozudez!! (pero,… la anti-paradoja es
que, si hay deseo de castrarlo, es porque se lo percibe como no castrado)
Y yo pensaba quizás…, sin dudas, también basada en mis prejuicios: “ahora
entiendo porque el psicoanálisis acá( me refiero España) no termina, o más bien
debería decir, casi no empieza nunca a cuajar , si cuesta tanto abrir la
palabra a otros posibles transformaciones y sentidos, …si cuesta tanto
aceptarse diferente y hacerse cargo de esa diferencia(libertad y
responsabilidad)
Además me divertí un buen rato, aunque a la vez que sentí
piedad por el profesor (aunque no la necesita para nada), en su esfuerzo ingrato por intentar convencerles de la
importancia de hacer lugar a una otra lengua diferente de la lengua normativa o
prescriptiva, y asimilé su posición a la que a veces podemos llegar a jugar los
psicoanalistas cuando sin errar mucho erramos al querer que algún analizante escuche y vea
algo de sí mismo que él aún no está dispuesto porque no puede ni quiere. Y es que, como ya lo dice el dicho: no hay más ciego que el que
no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere o puede oír, ni tiene más pasión
por la ignorancia que la de aquel que cree saber , teniendo en cuenta de forma
contundente lo que dice Lacan: que no necesariamente la ignorancia y el saber se
oponen, puesto que el saber puede ser un
medio de precaverse de las sorpresas que deparan el inconsciente y su
interpretación, un medio de refugiarse en lo que ya se sabe. Por eso quizás más
que nada en poesía, pero también en literatura a quien escribe, Borges en este
caso , como a quienes leemos, nos
conviene como al analista “ignorar lo que sabemos” para dar lugar a que nazca lo nuevo, salvo que el miedo a leernos o ser leídos por la obra, a soltarnos para
dejarnos llevar hasta los confines donde el saber se diluye ne el no-saber, o la
rivalidad narcisista con su Hacedor, como parece ser el caso, obture la posibilidad de dejar en suspenso
la convención de la lengua para permitirse ser
ano-nada-das por la creación( ¡que no por el autor , si no quieren!!)
Pero el
profe, -al que tenían contra las cuerdas-,
por más que trató de hacerles entender que el lenguaje en la creación especialmente
poética, pero no sólo, está para ser recreado, no logró
convencerles; aunque eso no disminuyó un ápice su estatura . Aún así, haciendo gala de su buen criterio, optó en dar
por zanjada la pelea, porque sabiamente
percibió que el destiempo del knock out podría eternizar la misma, impidiendo
seguir adelante con la clase.
De cualquier manera, me parece que estos encontronazos son
señal de que andamos, pues así se genera
el verdadero saber, (el que vale para la vida además de para la academia), el
que pone en fuego lo pulsional y no
solamente el intelecto, ya que la
acalorada discusión intelectual estaba animada por la pasión emocional, y
solamente ésta da lugar al saber (diferente del conocimiento confinado al
cerebro intelectual disociado de lo afectivo) por cuando solamente se empieza a
saber en contra del no saber y de la ignorancia. Estas controversias pueden dar
como resultado_ como sucede ¡oh!
causalidad , con los analistas: el cierre del inconsciente quizás de
forma definitiva como acontece en
algunos casos, en cuyo caso ¡adiós Borges ¡), la ida dubitativa que deja lugar
a alguna otra posibilidad de acercamiento al saber repelido, o la apertura progresiva y con mayor o menor
dificultad, según cada caso, a ese nuevo
lenguaje/escritor propuesto. Este curso dará lugar, no me caben dudas, a
varios alumbramientos.

He de decir que yo, al contrario de esta postura, considero
que no puede haber una definición más
precisa de lo que es lalangue que la
maravillosa frase de Borges con que comienzo esto que ahora escribo: “Saber cómo habla un personaje es saber
quién es; conocer una entonación, una voz, una sintaxis es haber conocido un
destino”, porque dice acerca de esa
lengua del afecto que a alguien lo hace sujeto, único e irrepetible.
Remedios Varo "Cazadora de estrellas"(1956)
Y obviamente que en este proceso de subjetivación, no
solamente importarán las diferencias o particularidades regionales de una mal
supuesta o teórica Lengua general o
normativa que socializara absolutamente a todos por igual (lo que no deja de
corroborarse como imposible por más que haya efectivamente muchísimas similitudes de lenguaje cuya
importancia conviene tener en cuenta, entre
las personas de un mismo país, o región ), sino las particularidades , que son
afectivas que a su vez en cada familia y en cada sujeto socializado en ella,
tome esa supuesta lengua regional.
Es por eso que el psicoanálisis recurre a la palabra hablada
para escuchar la verdad del sujeto del inconsciente, porque el habla es la
marca más legítima de la subjetividad, creo que es hasta mucho más personal que la escritura, puesto
que en ésta se pierden esos aspectos de la palabra donde lo pulsional (el
goce) parece jugarse más : el tono de
voz y sus oscilaciones,(la voz que se entrecorta o apaga, se vuelve desgarro,
alarido, llanto, suspiro, silencio o risa cantarina o irónica) , el ritmo, la
melodía , la respiración. E incluso, la misma
permite escuchar al sujeto en su discurrir temporal, porque a diferencia
de la escritura, que fija “relativamente” al sujeto( pues en cada obra escrita
el sujeto difiere, “nunca nadie es el mismo”), en el habla, éste a la vez que
se va diciendo y encontrando en ese decir , se va perdiendo. Sería interesante
indagar las diferencias del goce
corporal que se obtiene de recitar cantar o leer en voz alta y el que se
obtiene de escribir porque sin lugar a dudas hay diferencias muy evidentes.
“Cuando una intensa
emoción, cuando un peligro, cuando el júbilo o la desolación se apoderan de nosotros
al punto de dejarnos indefensos, entonces regresamos a la oralidad-y aún al
balbuceo pre-oral-como a nuestra morada más segura” En “Entre la voz y la
letra”, Raúl Dorra, Plaza y Valdés editores, México. 1997
ALGUNAS CITAS :
“Al reducir Saussure el contenido del signo al concepto,
desconoce totalmente la esencia del lenguaje: el lenguaje es un inmenso
complejo en el que se refleja la complejidad psíquica del hombre. El hombre al
hablar no se conduce como una fría y desamorada máquina pensante. […] Lo que
hay en el fondo de todo es que estos valores que llamamos afectivos no son
separables de los conceptuales: no son, como imaginaríamos a primera vista, una
especie de brisa o temperatura que impregna el concepto, sino que forman parte
de él. […] Al intuir una realidad cualquiera, nuestra querencia está implícita
en nuestra comprensión, la querencia es, en sí misma, una manera de comprender (Dámaso Alonso 1971: 25-27). Poesía española, Madrid: Gredos,
1971.
“El idioma de los argentinos es un desafío a los hispanistas como Enrique Larreta. Una nota declara
la guerra a la dictadura académica y al «aburrimiento escolar de los lingüistas
profesionales». «El lenguaje —afirma Borges— es acción, vida; tiempo presente».
Advierte sin embargo contra el peligro de confundir lo presente con lo
pasajero. Rechaza tanto el dialecto casero como la retórica importada”. Jorge
Luis Borges o al consolación por la
filosofía Luis Harss: Los nuestros(Buenos
Aires: Editorial Sudamericana, 1966, pp. 128-170), en literatura.us
“Roberto Arlt, en su
nota titulada «El idioma de los argentinos», publicada en el diario El Mundo el 17 de enero de 1930 polemiza con el académico José María Monner
Sans, Arlt sostiene la productividad literaria de la lengua «del pueblo» y
vincula los nuevos modos del decir con una sociedad que está atravesando
profundos cambios sociales y culturales. Una vinculación entre los modos del
decir y los modos del vivir que Arlt ya había desarrollado en varias notas
previas en las cuales había sostenido la hipótesis de que es posible deducir el
estado mental de una época a través de ciertos giros del idioma… Jorge Luis
Borges, Lector de Roberto Arlt. Sylvia
Saítta, cervantesvrtual.com
“Los académicos
pretenderían entonces, e inútilmente, «enchalecar en una
gramática canónica las ideas siempre cambiantes y nuevas de los pueblos»… Dice Arlt «¿Quiere usted
dejarse de macanear? ¡Cómo son ustedes los gramáticos! Cuando yo he llegado al
final de su reportaje, es decir, a esa frasecita: 'Felizmente se realiza una
obra depuradora en la que se hallan empeñados altos valores intelectuales
argentinos', me he echado a reír de buenísima gana, porque me acordé que a esos
'valores' ni la familia los lee, tan aburridores son”…
“ La lógica del
sentido común, a la que apelan más de lo debido los preceptistas, no gobierna
casi nunca los hechos del lenguaje, porque parodiando el pensamiento de Pascal,
el lenguaje tiene sus propias razones que la razón ignora. Casi nada es lógico
en la lengua. No obedece a lógica ninguna el género gramatical de la mayor
parte de los nombres.
“Tal debe ser nuestra
empresa —decía Unamuno— en cuestión de lenguaje. Que no es algo muerto, sino
vivo y muy vivo, sobre todo merced a la lengua hablada del pueblo que hace
estrumpir el cincho del idioma escrito literario cuando éste intenta
convertirlo en zuncho, en inflexible potro, para hacer de aquella lengua una
encorsetada señorita." (“Lengua Literaria y norma lingüística, Real
Academia Española, Madrid , DISCURSO
LEÍDO EL DÍA 29 DE MAYO DE i960.
PARA FINALIZAR.
Yo entiendo que en la creación literaria y más en la poesía
, no se trata de usar el lenguaje respetando la convención, el de la lingüística normativa si es posible
denominarlo así, sino de lalangue.
Y entiendo que eso es
lo que se desprende de estos poemas de
Borges:
“Que otros se jacten de las páginas que han escrito,
a mí me enorgullecen las que he leído.
No habré sido un filólogo,
no habré inquirido las declinaciones, los modos, la
laboriosa mutación de las letras,
la de que se endurece en te,
la equivalencia de la ge y de la ka.
Pero a lo largo de todos los años he profesado
la pasión del lenguaje.
Mis noches están llenas de Virgilio;
haber salido y haber olvidado el latín
es una posesión, porque el olvido
es una de las formas de la memoria”
(Elogio de la sombra, 1969)
---------------------------------------------------
Mi destino es la lengua Castellana,
El bronce de Francisco de Quevedo,
Pero en la lenta noche caminada
Me exaltan otras músicas más íntimas.
(El oro de los tigres, 1972)
---------------------------------------------------
Mi servidumbre es la palabra impura,
vástago de un concepto y de un sonido;
ni símbolo, ni espejo, ni gemido,
tuyo es el río que huye y que perdura.
(Fragmento, Soneto a Johannes Brahms, La moneda de hierro, 1976)
-----------------------------------------------------
LA LUNA .
Cuenta la
historia que en aquel pasado
tiempo en que sucedieron tantas cosas
reales, imaginarias y dudosas,
un hombre concibió el desmesurado
proyecto de cifrar el universo
en un libro y con ímpetu infinito
erigió el alto y arduo manuscrito
y limó y declamó el último verso.
Gracias iba a rendir a la fortuna
cuando al alzar los ojos vio un bruñido
disco en el aire y comprendió, aturdido,
que se había olvidado de la luna.
La historia que he narrado aunque fingida,
bien puede figurar el maleficio
de cuantos ejercemos el oficio
de cambiar en palabras nuestra vida.
Siempre se pierde lo esencial. Es una
ley de toda palabra sobre el numen.
No la sabrá eludir este resumen
De mi largo comercio con la luna.
No sé dónde la vi por vez primera,
si en el cielo anterior de la doctrina
del griego o en la tarde que declina
sobre el patio del pozo y de la higuera.
Según se sabe, esta mudable vida
puede, entre tantas cosas, ser muy bella
y hubo así alguna tarde en que con ella
te miramos, oh luna compartida.
 René Magritte "Arquitectura al claro de luna"(1956)
Más que las lunas de las noches puedo
recordar las del verso: la hechizada
René Magritte "Arquitectura al claro de luna"(1956)
Más que las lunas de las noches puedo
recordar las del verso: la hechizada
dragon moon que da horror a la halada
y la luna sangrienta de Quevedo.
De otra luna de sangre y de escarlata
habló Juan en su libro de feroces
prodigios y de júbilos atroces;
otras más claras lunas hay de plata.
Pitágoras con sangre (narra una
tradición) escribía en un espejo
y los hombres leían el reflejo
en aquel otro espejo que es la luna.
De hierro hay una selva donde mora
el alto lobo cuya extraña suerte
es derribar la luna y darle muerte
cuando enrojezca el mar la última aurora.
(Esto el Norte profético lo sabe
y tan bien que ese día los abiertos
Mares del mundo infestará la nave
que se hace con las uñas de los muertos.)
Cuando, en Ginebra o Zürich, la fortuna
quiso que yo también fuera poeta,
me impuse. como todos, la secreta
obligación de definir la luna.
Con una suerte de estudiosa pena
agotaba modestas variaciones,
bajo el vivo temor de que Lugones
ya hubiera usado el ámbar o la arena,
De lejano marfil, de humo, de fría
nieve fueron las lunas que alumbraron
versos que ciertamente no lograron
el arduo honor de la tipografía.
Pensaba que el poeta es aquel hombre
que, como el rojo Adán del Paraíso,
impone a cada cosa su preciso
y verdadero y no sabido nombre,
Ariosto me enseñó que en la dudosa
luna moran los sueños, lo inasible,
el tiempo que se pierde, lo posible
o lo imposible, que es la misma cosa.
De la Diana triforme Apolodoro
me dejo divisar la sombra mágica;
Hugo me dio una hoz que era de oro,
y un irlandés, su negra luna trágica.
Y, mientras yo sondeaba aquella mina
de las lunas de la mitología,
ahí estaba, a la vuelta de la esquina,
la luna celestial de cada día
Sé que entre todas las palabras, una
hay para recordarla o figurarla.
el secreto, a mi ver, está en usarla
con humildad. Es la palabra luna.
Ya no me atrevo a macular su pura
aparición con una imagen vana;
a veo indescifrable y cotidiana
y más allá de mi literatura.
Sé que la luna o la palabra luna
es una letra que fue creada para
la compleja escritura de esa rara
cosa que somos, numerosa y una.
Es uno de los símbolos que al hombre
da el hado o el azar para que un día
de exaltación gloriosa o de agonía
pueda escribir su verdadero nombre.
René Magritte "La página en blanco"(1967)
Y así cada uno
escribe su verdad
ero nombre
con"luna"
(escritura-receración del final del poema "La luna")
----------------------------------------------------------------------------------------
(*) “En la primera parte de su enseñanza, sobre todo en los “Escritos” Lacan privilegiaba
el lenguaje ante la diversidad de las lenguas. En cambio, en el Seminario 20
privilegia las lenguas en lugar de la estructura del lenguaje. Siguiendo a
Miller entonces, el Seminario “Aun” es donde situamos el comienzo de la última
enseñanza de Lacan y en donde cuestiona la estructura del lenguaje.
Entonces, en lugar del
inconsciente estructurado como un lenguaje, en lugar de esto lalengua, a partir
de afirmar que no está para nada seguro que la lengua sirva para el dialogo. Al
escribir lalengua con y en una sola palabra, sin distinguir el artículo y el
sustantivo, indica con esa escritura que la lengua sirve para el goce y por lo
tanto, el goce no comunica.
En “Aun” el
lenguaje y su estructura aparecen como secundarios y derivados de lo que llama
lalengua. Lalengua es la palabra antes de su ordenamiento gramatical y
lexicográfico, separada por tanto del lenguaje.”. Presentación de
“¿Qué es “lalengua”?”.Por Carlos Dante García (lecturalacaniana.com.ar)
… “la hipótesis lacaniana
de lalengua no admite otro camino para pensar e psicoanálisis
que no sea considerarlo el campo propiamente electivo, tíquico. Esto es así
porque el surgimiento del sujeto como efecto de la estructura, en el encuentro
del ser hablante con el campo de lo social que lo precede en el mundo, es
decir el campo discursivo, ocurre en lo particular del encuentro de cada uno
con el lenguaje. Al menos, ése es el aspecto de lo social que
privilegiamos en psicoanálisis, y eso mismo es lo que determina nuestro
campo de acción. Sin embargo, que haya sujeto como efecto de la estructura
significante, no implica que dicho sujeto se corresponda con los significantes
del código universal, compartido, y como tal se trate entonces de un sujeto
previsible. Si así fuera, sólo bastaría con averiguar cuáles son los
significantes extraídos del sistema de la lengua que lo han determinado, para
saber más o menos de qué tipo de sujeto se trata. Incluso esta
operación podría estandarizarse, y seguramente no faltarían autores interesados
en escribir el diccionario o el manual nosográfico de la
sujeto-linguo-logía.
Sin embargo, el sujeto es determinado por significantes no de la
lengua, sino de lalengua, escrito todo junto, tal como
Lacan comienza a hacerlo a partir del 4 de noviembre de 1971. Y lalengua, más
allá de la relación que sus unidades guarden con los significantes del sistema
lingüístico, implica la actividad del ser hablante con unidades no provenientes
del diccionario para todos, sino provenientes de los sonidos, inflexiones, el
"baño de lenguaje" primario, que posteriormente han podido recortarse
como significantes, extraídos de su particular mundo a-estructural. A
esto se refería Lacan al decir que él no hacía lingüística sino lingüistería.
No se trata, en el análisis, de la relación del ser hablante con la Academia
del idioma, sino con el "idioma" que, a partir de la función palabra,
se ha constituido para el ser hablante por medio de la extracción de
significantes provenientes de su lalengua. Decía Lacan en
1971:
"No dije que el inconsciente está estructurado como lalengua, sino
como un lenguaje (...) El inconsciente tiene que ver ante todo con la gramática
(...) Para empezar, diría que si hablo de lenguaje es porque se trata de rasgos
comunes que se encuentran enlalengua" (Lacan, J.
(1971). Le savoir du psychanaliste, op. cit., pp. 23-30)
Como podemos notar, este paso es electivo. El ser-tíquico-ahí adviene,
en lo que podríamos pensar como la captura primera por la estructura, en la
contingencia de un encuentro entre lo a-estructural y la estructuración
gramática del inconsciente-lenguaje, y -además- puede hacer de las
suyas con los avatares de dicho encuentro, en la medida de lo que quiera.
Eso que llamamos significantes, ahora con la hipótesis de lalengua, ya
no remite a lo que de la lengua se escucha y se recorta, sino a lo que cada uno
ha podido -y querido- escuchar de su lalengua particular,
preexistente al campo del lenguaje y la palabra.
Por lo tanto, nos estamos refriendo al momento de creación de la
lengua, o mejor dicho al momento inaugural del campo de la sintaxis
para cada sujeto, apoyado en el lecho acuático del baño primario de lalengua. Sin
embargo, el aspecto electivo no se restringe, si atendemos a Lacan, solamente a
aquellos momentos fundantes:
"A esta lengua, en resumidas cuentas, se la crea. Creamos una
lengua para darle sentido en todo momento. Esto no está reservado para las
frases donde la lengua se crea: en cualquier momento damos un
pequeño empujoncito (un petlt coup de pouce), sin el que la lengua no
estaría viva, ella está viva en tanto que a cada instante se la crea. Es en
esto que no hay inconsciente colectivo, que hay sólo unos inconscientes particulares,
en tanto que cada uno, a cada instante, da un pequeño empujoncito a
la lengua que habla Lacan, J. (1976). Le seminaire. Livre 23. Le
sinthome. Paris: Seuil, 2005, p. 133.
Notamos que todo el párrafo está condicionado por el esfuerzo de Lacan por
desambiguar el significante "crear". Se trata de una creación
constante, permanente, no sólo de la creación inaugural. Y se crea la lengua
que hablamos, apoyados en el suelo de goce cuya materia, cuya Bedeutung está
constituida por elementos de lalengua. Por lo tanto, podemos
decir que cada uno crea la lengua como puede y como quiere, condicionado por lo
que puede y quiere escuchar de su lalengua. Y lo tíquico
interviene aquí en dos niveles: por un lado, lo tíquico inherente a lalengua como
campo sonoro, melódico, podríamos decir, al que adviene el viviente y del
que emergerá un sujeto del lenguaje, una vez que sea capturado por
la maquinaria de la sintaxis. Esa lalengua es
contingente, ya que a cada cual la suya. Por otro lado, tenemos el nivel de lo
tíquico que podríamos llamar secundario, en el que a su vez podemos distinguir
dos variantes, distribuidas de acuerdo a las condiciones de goce y a los
caprichos del deseo..
 Fue necesario inaugurar un espacio/tiempo curativo que “sirviera para nada”, donde se aceptara que él pudiera (no) “servir para nada”, donde se
aceptara ese no servir al Otro, ese no tener
que estar o prestar servicios al narcisismo del Otro, y aún y sobre todo así, se le re-tuviera, sin que por eso fuera sancionado o diera lugar a
ser expulsado (como habitualmente hacen en los colegios). Y por lo tanto, se le
reconociera en su diferencia; un lugar para dejar en suspenso el bien que el
Otro creía y quería imponer al mismo, para que él mismo pudiera evaluar y
considerar que era lo que deseaba para
sí ,y para construir un proyecto vital, que no solamente escolar, propio.
Fue necesario inaugurar un espacio/tiempo curativo que “sirviera para nada”, donde se aceptara que él pudiera (no) “servir para nada”, donde se
aceptara ese no servir al Otro, ese no tener
que estar o prestar servicios al narcisismo del Otro, y aún y sobre todo así, se le re-tuviera, sin que por eso fuera sancionado o diera lugar a
ser expulsado (como habitualmente hacen en los colegios). Y por lo tanto, se le
reconociera en su diferencia; un lugar para dejar en suspenso el bien que el
Otro creía y quería imponer al mismo, para que él mismo pudiera evaluar y
considerar que era lo que deseaba para
sí ,y para construir un proyecto vital, que no solamente escolar, propio.